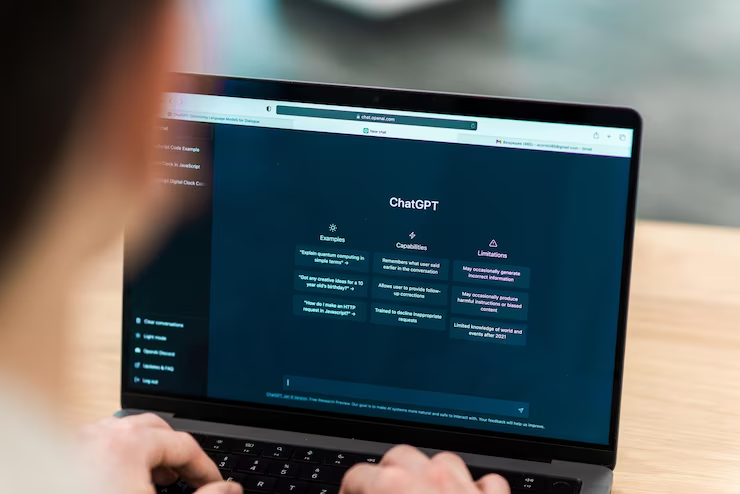Los avances de Uruguay en tecnologías digitales y sistemas de inteligencia artificial (IA) ya son parte de distintos ámbitos de la vida cotidiana. Sin embargo, aún carece de una normativa específica que regule esta tecnología. Frente a este vacío, se abren desafíos y oportunidades. La abogada especializada en tecnologías, Agustina Pérez, analizó el marco legal vigente y las tensiones que atraviesa Uruguay en este terreno y sostiene que “la regulación no debería discriminar por la herramienta o tipo de tecnología, sino que debe poder aplicarse sin importar cuál se esté utilizando”. En el contexto uruguayo, su énfasis en la transparencia, la inclusión y la participación multiactoral coincide con varias de las tensiones identificadas a lo largo de esta nota: desde la dificultad para hacer valer derechos frente a empresas sin representación local, hasta la urgencia de supervisar los sistemas automatizados que ya operan en el ámbito público.
En un panorama fragmentado, algunas leyes vigentes resultan útiles, pero parciales. La Ley N.º 18.331 de Protección de Datos Personales —inspirada en un modelo europeo— regula el tratamiento de datos personales tanto por actores locales como internacionales. La reforma más reciente incorporó principios clave como la responsabilidad proactiva y cambios de diseño, altamente relevantes para el desarrollo y despliegue de sistemas automatizados. En ese sentido, la abogada señala que el artículo Nro. 16 de esta ley otorga a las personas el derecho a impugnar decisiones automatizadas; “ya se aplica a la inteligencia artificial y también podría abarcar otras tecnologías como blockchain”, agregó. No obstante, Pérez propone avanzar con regulaciones más amplias y genéricas: “En lugar de una ley exclusiva para inteligencia artificial, deberíamos abordar cuestiones como el tratamiento automatizado de datos o la toma de decisiones automática”. En la práctica, ya hay múltiples aplicaciones estatales que utilizan herramientas como los sistemas basados en IA para atención ciudadana automatizada, análisis de antecedentes y reconocimiento facial mediante datos biométricos. “Ese porcentaje de error puede vulnerar los derechos de personas inocentes”, advierte la especialista, marcando la necesidad de una supervisión cuidadosa y una regulación clara. Pérez destaca la labor de la Unidad Reguladora de Datos Personales (URCDP), que incorporó figuras como la del delegado de protección de datos y consolidó prácticas para el tratamiento transfronterizo de información. Sin embargo, advierte que las sanciones económicas actuales “no ejercen la presión necesaria” para garantizar el cumplimiento, salvo en casos de alto perfil.
Por su parte, un informe elaborado por el Laboratorio de Datos y Sociedad (Datysoc) y el Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia (OBSERVACOM) en 2015, y actualizado por ambos organismos en 2025 fue pionero en señalar las debilidades estructurales del marco normativo uruguayo frente a los entornos digitales. Allí se advierte que quienes buscan hacer valer sus derechos en plataformas digitales deben apoyarse en normas generales del derecho civil, del consumidor y de protección de datos, lo que genera una inseguridad jurídica significativa. El informe también propuso avanzar hacia una gobernanza democrática de las tecnologías, basada en los derechos humanos, la transparencia y la participación social. Estas ideas, que en su momento parecían adelantadas, hoy renuevan su vigencia frente a los emergentes sistemas de inteligencia artificial en ámbitos públicos y privados. Desde esa perspectiva, una regulación más específica sobre gobernanza de datos podría convertirse en una herramienta habilitante para el desarrollo tecnológico sin poner en riesgo los derechos fundamentales. Según la especialista, la gobernanza de datos es uno de los debates más relevantes ya que a menudo los modelos de IA no se entrenan con datos personales identificables, sino con métricas derivadas de grandes volúmenes de información. “Capaz se puede facilitar que los modelos puedan desarrollarse sin vulnerar la protección de datos, siempre que apliquen buenas prácticas como la minimización, segmentación y anonimización”. Este enfoque técnico y de protección de derechos se relaciona con propuestas de La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), quienes subrayan la importancia de una gobernanza de datos transparente, justa y participativa.
El desafío
Crear marcos jurídicos en línea con las directrices de la UNESCO sobre gobernanza digital pueden ser orientadores. Estas directrices parten de una premisa central: las plataformas digitales — redes sociales, motores de búsqueda o servicios de mensajería— desempeñan hoy un papel estructural en la vida pública y, por lo tanto, su funcionamiento debe ser objeto de gobernanza democrática y transparente, con base en los derechos humanos. Las directrices sobre la gobernanza de plataformas digitales, publicadas en 2023, constituyen un marco orientador destinado a ayudar a los Estados a desarrollar regulaciones democráticas, inclusivas y efectivas en un entorno cada vez más dominado por actores tecnológicos transnacionales. Lejos de ser una normativa cerrada, se trata de un conjunto de recomendaciones y principios rectores elaborados tras un proceso global de consulta multiactoral, con participación de gobiernos, sociedad civil, academia, medios de comunicación y empresas tecnológicas. Estos desafíos también se interpretan como oportunidades para construir una relación inclusiva y enfocada en derechos.
La legislación uruguaya, como muchas otras en América Latina, enfrenta la complejidad de la extraterritorialidad. “La mayoría de las plataformas de IA que operamos o los sistemas que utilizamos hoy, no tienen representaciones locales en Uruguay”, explicó Pérez a Sala de Redacción. En consecuencia, “es muy difícil ejecutar este tipo de acciones”. Un ejemplo fue el pedido de desindexación de contenidos a Google, que mostró los límites del Estado uruguayo para hacer cumplir su normativa frente a gigantes tecnológicos sin presencia local.
La reciente Ley de Inteligencia Artificial (AI Act) aprobada por el Parlamento Europeo —que entró en vigor en agosto de 2024— tiene la finalidad de clasificar los sistemas de IA según niveles de riesgo. En ese sentido, Uruguay es históricamente receptivo a estándares internacionales y podría utilizar esta ley como guía.
Una llave para el desarrollo
Las ideas planteadas por Datysoc y OBSERVACOM hace casi una década no sólo anticiparon muchos de los dilemas actuales, sino que también señalaron caminos posibles: un enfoque transversal y basado en derechos para enfrentar la expansión de tecnologías digitales, con especial énfasis en la rendición de cuentas de los actores tecnológicos, la necesidad de organismos de control fortalecidos y una ciudadanía informada. Las ideas propuestas por la UNESCO se complementan con las advertencias tempranas del informe de Datysoc y OBSERVACOM, que ya en 2015 instaban a construir una gobernanza digital anclada en el interés público. Desde esa perspectiva, el marco legal fragmentado que hoy existe en Uruguay puede ser el punto de partida para avanzar hacia una legislación más coherente y robusta, que integre principios internacionales con realidades locales. Es decir, la construcción de un modelo de gobernanza regional que priorice la justicia algorítmica, la equidad digital y la soberanía informacional.
Formación, escala y soberanía tecnológica
Uruguay también enfrenta desafíos estructurales. Según Pérez, el primer déficit es el de profesionales capacitados: “la capacitación profesional y la cantidad de profesionales que podemos llegar a tener especializados para este tipo de industria”, explicó. Aunque el país ha invertido en formación técnica, la competencia con otras áreas es alta. “Cada vez hay más opciones de otras carreras y es más difícil obtener técnicos en casi todas las materias”. Además, la escala demográfica del país limita sus capacidades para entrenar modelos con grandes volúmenes de datos. “No somos una población que llame la atención a nivel de números”, reconoce. Pero allí mismo se abre una posibilidad estratégica: “Si Uruguay establece un marco legal claro y con incentivos, podría posicionarse como sede jurídica para emprendimientos internacionales. Va a depender de la estructura societaria que podamos otorgarles a estos proyectos y de la regulación que acompañe”, concluyó la especilista.